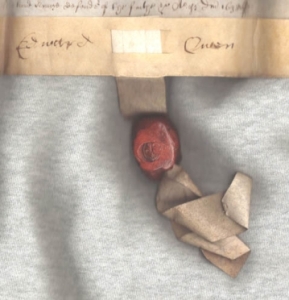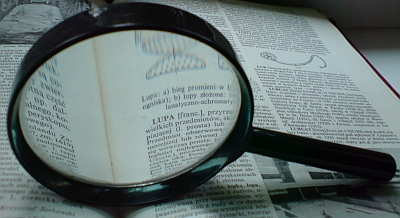Todavía me acuerdo de cuando perdí mi primera oportunidad.
Caí en el grupo o salón de una maestra realmente loca en cuarto año, que en serio, todas las mamás de la escuela la tenían catalogada “como un peligro”.
Algo había yo escuchado una año antes acerca de ella.
No faltaban los escuincles que recontaban con pelos y señales los desvaríos de la miss esta: “Y cuenta unas cosas bien looocas… se la pasa diciendo que ella vivía en España y que conocía a los reyes, a los príncipes, y que había bailes hasta el amanecer… con vestidos laaargos… está re-loca”.
El primer día de clases de ese cuarto año, llegué con la incertidumbre clásica que viene después de las vacaciones. Quiénes serían los compañeros, si estaría la chica que me gustaba, si el salón estaba limpio…
Y que la veo.
Una señora alta, blanca, de presencia digamos agradable, estaba muy mona sentada al escritorio mientras el tropel de chamacos entrábamos en medio de un mustio silencio.
Y que abre la boca.
“Buenos días… ehem… yo voy a ser su maestra este cuarto año… ehem… soy la maestra SoOofi ehem…espero que aprendamos y nos divirtamos mucho… ehem. Disculpen esque estoy un poquito ronca, pero esque tengo un tumor en la garganta, mi doctor ya me ha dicho muchas veces que me opere, pero no, la verdad es que a mí, me dan terror las operaciones. ¿Verdad mi amor?” Mientras cerraba su espích inaugural, y confirmaba todos los rumores acerca de su estado mental; una chamaquita rubia ceniza con las raíces negrísimas, y cara de rata asentía vigorosamente, y copiando la “voz ronquita de su mamá” decía que si.
Además de la actitud, la voz ronca y su evidente desequilibrio mental, cuando se paró la pude ver mejor: Era blanca, pero por las plastas de maquillaje que le cubrían la cara. Los dientes… enormes y amarillos, dejaban ver el deterioro que sufre el esmalte por fumar como chacuaca; y la ropa… un saco de tweed a cuadros que en algún momento fue bonito, ahora era un depositario de manchas de café y yogúr, además de orines de perro y gato. Medias negras que de tantas jaladas parecían caladas; y para rematar… el estropajo amarillo con raíz negra de más de dos meses que llevaba en la cabeza a manera de pelo, era la confirmación de todo rumor y sospecha.
La neta no recuerdo haber sentido miedo. Más bien, incertidumbre. “Ahora sí, qué va a pasar”.
Y a punto de salir al recreo, que me aborda:
– “Tú eres Carlitos, ¿verdad?”
– “Sí maestra.”
– “Ay, dime Sofi…”
– “Sí maestra”
– “Bueno, ya me dijeron que tú eres el más inteligente de la escuela. Vas a ver que aquí vamos a aprender mucho; y ya sabes: si alguno de esos chamacos groseros te molesta, vienes conmigo, y vas a ver qué castigo le ponemos. ¿Te parece?”.
– “Sí maestra”.
– “Dime Sofi”.
– “Sí maestra”.
– “¡Ay niño!, vete a jugar. ¡Córrele!”
Me acuerdo que nomás por no contrariarla, me salí corriendo del salón, sintiéndome estúpido, pero de alguna manera influyente.
Cuando llegué a mi casa, a la hora de la comida, me enteré que mi mamá había estado cabildeando toda la mañana con el director mi cambio a otro grupo. El asunto era que, tantas mamás reclamaban lo mismo, que el director se comprometió con ellas a vigilar a la maestra “muy de cerca”, pues si cambiaba a todos los chamacos de grupo, aquello se quedaría vacío.
Mi madre, muy acongojada me hizo mil y una recomendaciones para lidiar con la maestra, y confiando en la suerte el tema quedó ahí reservado.
El año transcurría raro. Esta señora era capaz de contarnos dos horas de historias fantásticas de castillos, nobleza española y barcelonesa, para después pasar a las lecciones de español y madrearse a quien no le hiciera caso o llevara la tarea. Jalones de patillas, reglazos, gisazos, gritos destemplados (aún con “el tumor” en la garganta) y otras artimañas, era lo que esta santa señora usaba para tener el grupo “a raya”.
Yo mantenía a mi madre al tanto de todo; y su desesperación crecía. Ella sabía que ya no podía ir a pedir mi cambio; pero estaba la otra opción: que yo lo pidiera,
Aquí viene un corte, porque no supe como, otra vez antes de salir al recreo; que me llama la maestra. Cuando vi que se pintaba los labios y retocaba su maquillaje, sentí como que algo no andaba bien. “Vamos con el director” me dijo; entonces sentí que me fallaban las piernas.
Corte.
Ahí en su oficina, junto al lábaro patrio, era interrogado por el direc y la ñora esta.
– “Y dinos, ¿porqué te quieres cambiar, Carlitos?”
– “Esque mis amigos me molestan mucho. Sí estoy a gusto con la maestra, pero con los compañeros no.”
– “aaa… no te preocupes, porque yo voy a ver que BLA bla BLA bla…”
Mientras el famoso pistachón hablaba, yo sentía cómo mi oportunidad se esfumaba. Sabía que era un puto. Que la había desperdiciado.
Que me habían faltado los huevos para decirlo; y que esa ventana, se cerraba para siempre.
Corte.
Estoy chillando en la parada del camión con mi madre, y ella, se encarga de hacerme sentir peor de lo que estaba.
– “¿Porqué no dijiste? ¿Ya ves? ahora te vas a quedar ahí con esa loca. Tú pudiste haberlo cambiado.
– “BUAAAAAAAA… quiero ir a ver al director otra vez… vamos a verlo… sí le digo… por favoooorrr”.
– “No. Tu oportunidad se fue”.
Chin. Cayó el telón. Qué dura lección.
Y de ahí hasta estos días.
Me sigue doliendo el orgullo cuando estoy con la oportunidad, cuando puedo corregir una situación torcida y guardo silencio, apechugo y dejo pasar.
Ayer ni intenté meter las manos mientras entregaba a un judío vende coches a mi Damiana. Como a Chucho, la entregué por 14 chinches monedas y un cambiecito ahí.
¿Dónde quedaron todas esas horas de entrenamiento en negociaciones? ¿Dónde quedó la agilidad mental? ¿Era tal mi desesperación? ¿Debí entregarle a la Damiana a ese hombre desalmado? ¿Acabará de taxi en Chimalhuacán?
No lo sé. Pero sigue doliendo, y más gacho es para mí, encontrar recovecos sin luz en mi persona.
Y yo que pensé que había sacudido hasta el último rincón en la última escombrada.
Shit.