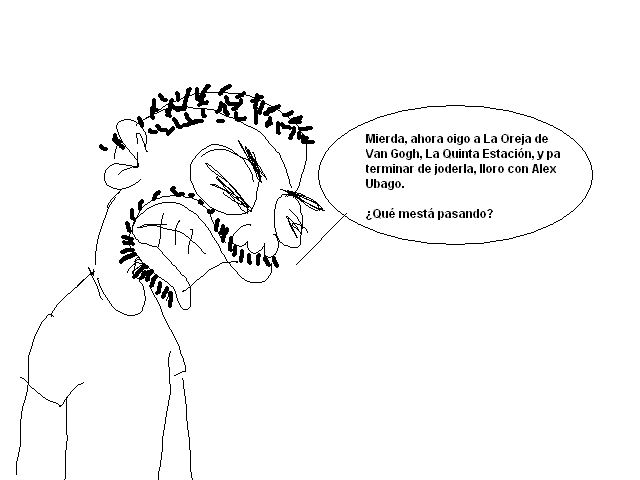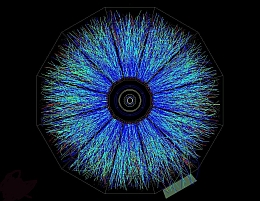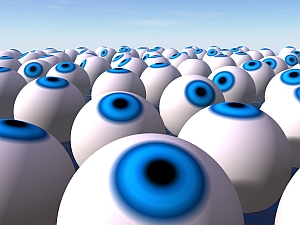En un muro de libros, descubrí nuevamente una novela que leí hace años, de no importa qué tema. Quien me la regaló tampoco es importante.
No resistí la tentación de asomarme a las páginas, como para verificar que los personajes seguían allí tal como los recordaba. Ya se sabe lo que pasa después, cuando junto a un libro hay otro, y otro…
 Al paso de páginas y minutos, volví a visitar a Lovecraft, a Stephen King y a Theodore Sturgeon, y por asociación remota vía Robert E. Howard me puse a buscar a John Kennedy Toole, hasta que recordé que ese libro fue solamente un préstamo, ya reintegrado a la biblioteca ajena. Tomé una franela para desempolvar las repisas y encendí la luz.
Al paso de páginas y minutos, volví a visitar a Lovecraft, a Stephen King y a Theodore Sturgeon, y por asociación remota vía Robert E. Howard me puse a buscar a John Kennedy Toole, hasta que recordé que ese libro fue solamente un préstamo, ya reintegrado a la biblioteca ajena. Tomé una franela para desempolvar las repisas y encendí la luz.
Al acomodar de nuevo la Trilogía de Nueva York, de Paul Auster, en la fila de pendientes (junto al Maestro y Margarita, cuya lectura he interrumpido ya tres veces), recordé por qué empezó todo: alguien me pidió recomendarle un libro sobre la segunda Guerra Mundial que le recordara menos a Ana Frank y más a Maus.
Con eso en la mente, tras una nueva desviación que me llevó a Ged el Archimago, encontré a Jorge Semprún. Pero no hubo razón para moverme hasta que el sonido del celular me arrancó del laberinto literario que se adueñó del suelo, el pasillo y la tarde.
Al cerrar la puerta, el reflejo de mi cara en el reloj de péndulo parecía ser del conejo de Alicia. No llegué tarde a la cena, pero nadie quiso creerme cuando dije que había pasado el día como un canario: visitando a algunos viejos amigos, allí donde siempre me esperan.
 Tiempo después de publicar un cuestionario sobre la nacionalidad mexicana que, además de instructivo, permitió
Tiempo después de publicar un cuestionario sobre la nacionalidad mexicana que, además de instructivo, permitió  Cuando no es así, la clave para salir adelante no está en la fuerza de las propias convicciones, ni en mis (o sus) malas o buenas experiencias, sino (creo yo) en la capacidad de compartirlas. Eso, en otros tiempos, se llamaba “modales”, o (sin eufemismos) “buena educación”. Los modales sirven para que las personas convivan de modo que no resulten una carga, ni ocasionen un daño, sino que las vivencias se transformen en aprendizaje.
Cuando no es así, la clave para salir adelante no está en la fuerza de las propias convicciones, ni en mis (o sus) malas o buenas experiencias, sino (creo yo) en la capacidad de compartirlas. Eso, en otros tiempos, se llamaba “modales”, o (sin eufemismos) “buena educación”. Los modales sirven para que las personas convivan de modo que no resulten una carga, ni ocasionen un daño, sino que las vivencias se transformen en aprendizaje. Lo cierto es que los estereotipos no resisten la convivencia, y esa es la pregunta: ¿qué tan dispuesto estoy a convivir? Nadie es tan tonto como para no tener algo qué enseñar, ni nadie tan listo que no tenga ya que aprender.
Lo cierto es que los estereotipos no resisten la convivencia, y esa es la pregunta: ¿qué tan dispuesto estoy a convivir? Nadie es tan tonto como para no tener algo qué enseñar, ni nadie tan listo que no tenga ya que aprender.